Artículo de opinión de Calp - Columna 'Los lunes negros'
Vecino. La semana en que el poder prohibió… y la ciudad respondió.
O de cómo Calp descubrió que la madurez ya no está en el despacho, sino en la sociedad civil que actúa sin ruido.

Vecino,
Esta semana he visto muchas puertas.
Unas se cerraban en seco.
Otras se abrían en silencio.
En el poder, las puertas se cierran para decidir quién puede hablar y quién no.
En un hotel del pueblo, otras puertas se abren para dejar entrar a quien quiera escuchar.
Dentro del salón de plenos se habla de dignidad, de ética, de respeto.
Dentro del hotel se hablará de economía, de empresas y de futuro.
Fuera, en la calle, se sigue hablando de lo de siempre: alquileres que no salen, nóminas que no llegan, hijos que buscan casa en otros municipios.
Y mientras todos miraban las puertas del auditorio —las que se abrían y se cerraban para un conferenciante condenado hace décadas—, casi nadie miraba la puerta que de verdad nos importa: la de casa.
Porque la batalla de esta semana no iba de un señor que viene a dar una charla.
Iba —y va— de algo mucho más sencillo:
¿quién decide de qué se puede hablar en este pueblo…
y quién puede seguir viviendo en él?
No es un caso aislado.
Vivimos en un país donde cada semana alguien decide quién habla y quién no.
En una universidad, un grupo bloquea la puerta para que un invitado no entre.
En otra, el rector prefiere suspender clases que garantizar que se pueda escuchar y protestar a la vez.
En un plató, se justifica una agresión por los cachorros de la «kale borroka» a un periodista en Navarra porque «algo habrá hecho».
En el Congreso, los mismos que justifican las agresiones a periodistas se pronuncian amenazas como «reventar a la derecha» como si fuera parte del Reglamento.
Parece que la nueva valentía sea prohibir al otro.
Parece que la nueva ética consista en decidir quién merece ser escuchado.
La paradoja es sencilla:
quienes más gritan «libertad» son, demasiadas veces, los primeros en cerrar la puerta.
Esa cultura de la cancelación se cuela por las rendijas y acaba llegando a los pueblos.
También en Calpe.
Pero la realidad, vecino, tiene la mala costumbre de desobedecer a los comunicados.
Mientras el Ayuntamiento celebraba su victoria moral —«no vendrá aquí, no cobrará de los calpinos»—, un grupo de personas convocaba en otro salón, a unos metros del mar.
No hicieron posts
No pidieron permiso para indignarse.
No preguntaron a ningún partido qué debían pensar.
Alguien cogió el teléfono, reservó una sala, hizo un cartel sobrio, fijó una entrada de diez euros y decidió que la recaudación iría a una herida que todavía supura: la DANA.
Así, sin grandes palabras, la conferencia que había sido expulsada por la puerta principal entró por la lateral.
Sin un euro público.
Sin alfombra roja.
Sin focos institucionales.
Quien quiera, pagará y asistirá.
Quien no quiera, se quedará en su casa.
Nadie obliga a nada.
Y los diez euros de cada asiento se convertirán, sin pasar por comisiones, en ayuda directa para quienes vieron el agua entrar por la puerta sin preguntar de qué partido eran.
No escribo esto para limpiar el expediente de nadie.
Los delitos del pasado no se borran con una charla ni con una donación.
Eso ya lo resolvió un juez, para bien o para mal.
Lo escribo por otra cosa:
porque en esta semana, los únicos que han actuado como adultos no han sido los que gritan contra un invitado, sino los que abren un salón y lo llenan de vecinos que deciden por sí mismos.
El poder ha usado la palabra «ética» para justificar una censura.
La sociedad civil ha usado la palabra «libertad» para organizar un acto sin pedir permiso.
Y entre ambos se ve, como una grieta que ya no se puede tapar, una distancia enorme.
El poder se administra a sí mismo.
La gente administra su propia vida.
Mientras todo esto ocurría, la ciudad seguía igual.
Las licencias se preparan para agilizarse más, pero no para pensar mejor.
Las torres siguen subiendo donde antes había horizonte.
El plan urbanístico de 1998 sigue dictando el futuro de nuestro pueblo en 2025 como si nada hubiera pasado entre tanto.
Los alquileres no han bajado ni un euro por prohibir una charla.
Las hipotecas no se han hecho más humanas por llenar las redes de insultos.
El lunes pasado hablábamos de vecinos que tienen que irse. El viernes hablábamos de si un condenado de hace décadas podía hablar.
Y nadie se atrevió a decir lo obvio:
que la verdadera indecencia no es una conferencia de una hora,
sino un modelo de ciudad que lleva años gritando al oído del joven calpino:
«aquí no hay sitio para ti».
Vecino,
no se trata de estar a favor ni en contra de nadie.
Se trata de proporción.
Una democracia adulta no tiene miedo a una voz.
Tiene miedo a dejar de tener vecinos.
Podemos discutir eternamente sobre quién merece una invitación y quién no.
Podemos redactar cien códigos éticos
y seguir sin responder a la única pregunta que nos importa:
¿quién va a poder vivir aquí dentro de diez años?
Esta semana hemos visto que, cuando el poder juega a guardianes de la moral,
otros —los que madrugan, arriesgan y dan trabajo— se organizan sin su permiso
y convierten el conflicto en algo útil.
Quizá no nos gusten sus invitados.
Quizá sí.
Da igual.
Lo importante es otra cosa:
que, en Calpe, por unas horas, la ciudadanía ha demostrado que no necesita que ningún partido le diga qué puede escuchar.
Ojalá algún día ocurra lo mismo con el suelo, con la vivienda, con el urbanismo.
Ojalá algún día digamos también:
«basta, este pueblo no está para que decidáis por nosotros dónde vivimos, cuánto pagamos y cuándo nos tenemos que ir».
Hasta entonces, recuerda:
quien tiene miedo a las palabras ajenas
suele tener aún más miedo a las propias.
Una vez leído, no podrá ser desleído.
Y hoy escribo por eso.

Francisco Ramón Perona García (@fran_rpg)
Jurista. Ciudadano. Incómodo.

Vecino,
Esta semana he visto muchas puertas.
Unas se cerraban en seco.
Otras se abrían en silencio.
En el poder, las puertas se cierran para decidir quién puede hablar y quién no.
En un hotel del pueblo, otras puertas se abren para dejar entrar a quien quiera escuchar.
Dentro del salón de plenos se habla de dignidad, de ética, de respeto.
Dentro del hotel se hablará de economía, de empresas y de futuro.
Fuera, en la calle, se sigue hablando de lo de siempre: alquileres que no salen, nóminas que no llegan, hijos que buscan casa en otros municipios.
Y mientras todos miraban las puertas del auditorio —las que se abrían y se cerraban para un conferenciante condenado hace décadas—, casi nadie miraba la puerta que de verdad nos importa: la de casa.
Porque la batalla de esta semana no iba de un señor que viene a dar una charla.
Iba —y va— de algo mucho más sencillo:
¿quién decide de qué se puede hablar en este pueblo…
y quién puede seguir viviendo en él?
No es un caso aislado.
Vivimos en un país donde cada semana alguien decide quién habla y quién no.
En una universidad, un grupo bloquea la puerta para que un invitado no entre.
En otra, el rector prefiere suspender clases que garantizar que se pueda escuchar y protestar a la vez.
En un plató, se justifica una agresión por los cachorros de la «kale borroka» a un periodista en Navarra porque «algo habrá hecho».
En el Congreso, los mismos que justifican las agresiones a periodistas se pronuncian amenazas como «reventar a la derecha» como si fuera parte del Reglamento.
Parece que la nueva valentía sea prohibir al otro.
Parece que la nueva ética consista en decidir quién merece ser escuchado.
La paradoja es sencilla:
quienes más gritan «libertad» son, demasiadas veces, los primeros en cerrar la puerta.
Esa cultura de la cancelación se cuela por las rendijas y acaba llegando a los pueblos.
También en Calpe.
Pero la realidad, vecino, tiene la mala costumbre de desobedecer a los comunicados.
Mientras el Ayuntamiento celebraba su victoria moral —«no vendrá aquí, no cobrará de los calpinos»—, un grupo de personas convocaba en otro salón, a unos metros del mar.
No hicieron posts
No pidieron permiso para indignarse.
No preguntaron a ningún partido qué debían pensar.
Alguien cogió el teléfono, reservó una sala, hizo un cartel sobrio, fijó una entrada de diez euros y decidió que la recaudación iría a una herida que todavía supura: la DANA.
Así, sin grandes palabras, la conferencia que había sido expulsada por la puerta principal entró por la lateral.
Sin un euro público.
Sin alfombra roja.
Sin focos institucionales.
Quien quiera, pagará y asistirá.
Quien no quiera, se quedará en su casa.
Nadie obliga a nada.
Y los diez euros de cada asiento se convertirán, sin pasar por comisiones, en ayuda directa para quienes vieron el agua entrar por la puerta sin preguntar de qué partido eran.
No escribo esto para limpiar el expediente de nadie.
Los delitos del pasado no se borran con una charla ni con una donación.
Eso ya lo resolvió un juez, para bien o para mal.
Lo escribo por otra cosa:
porque en esta semana, los únicos que han actuado como adultos no han sido los que gritan contra un invitado, sino los que abren un salón y lo llenan de vecinos que deciden por sí mismos.
El poder ha usado la palabra «ética» para justificar una censura.
La sociedad civil ha usado la palabra «libertad» para organizar un acto sin pedir permiso.
Y entre ambos se ve, como una grieta que ya no se puede tapar, una distancia enorme.
El poder se administra a sí mismo.
La gente administra su propia vida.
Mientras todo esto ocurría, la ciudad seguía igual.
Las licencias se preparan para agilizarse más, pero no para pensar mejor.
Las torres siguen subiendo donde antes había horizonte.
El plan urbanístico de 1998 sigue dictando el futuro de nuestro pueblo en 2025 como si nada hubiera pasado entre tanto.
Los alquileres no han bajado ni un euro por prohibir una charla.
Las hipotecas no se han hecho más humanas por llenar las redes de insultos.
El lunes pasado hablábamos de vecinos que tienen que irse. El viernes hablábamos de si un condenado de hace décadas podía hablar.
Y nadie se atrevió a decir lo obvio:
que la verdadera indecencia no es una conferencia de una hora,
sino un modelo de ciudad que lleva años gritando al oído del joven calpino:
«aquí no hay sitio para ti».
Vecino,
no se trata de estar a favor ni en contra de nadie.
Se trata de proporción.
Una democracia adulta no tiene miedo a una voz.
Tiene miedo a dejar de tener vecinos.
Podemos discutir eternamente sobre quién merece una invitación y quién no.
Podemos redactar cien códigos éticos
y seguir sin responder a la única pregunta que nos importa:
¿quién va a poder vivir aquí dentro de diez años?
Esta semana hemos visto que, cuando el poder juega a guardianes de la moral,
otros —los que madrugan, arriesgan y dan trabajo— se organizan sin su permiso
y convierten el conflicto en algo útil.
Quizá no nos gusten sus invitados.
Quizá sí.
Da igual.
Lo importante es otra cosa:
que, en Calpe, por unas horas, la ciudadanía ha demostrado que no necesita que ningún partido le diga qué puede escuchar.
Ojalá algún día ocurra lo mismo con el suelo, con la vivienda, con el urbanismo.
Ojalá algún día digamos también:
«basta, este pueblo no está para que decidáis por nosotros dónde vivimos, cuánto pagamos y cuándo nos tenemos que ir».
Hasta entonces, recuerda:
quien tiene miedo a las palabras ajenas
suele tener aún más miedo a las propias.
Una vez leído, no podrá ser desleído.
Y hoy escribo por eso.

Francisco Ramón Perona García (@fran_rpg)
Jurista. Ciudadano. Incómodo.











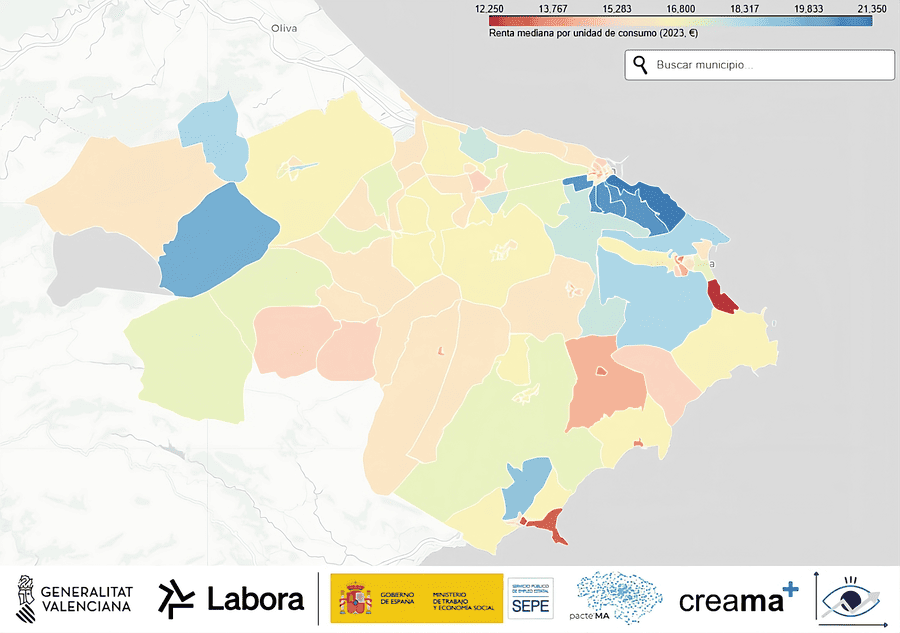





















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.170